
Poner límites sin miedo: El papel del apego en nuestras relaciones
Poner límites sin miedo: El papel del apego en nuestras relaciones
Poner límites parece algo sencillo: decir que no cuando no queremos, expresar lo que necesitamos o decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar en una relación. Sin embargo, para muchas personas esta tarea se convierte en un auténtico desafío, cargado de miedo, culpa y ansiedad. ¿Por qué nos cuesta tanto algo tan básico? Una de las claves está en nuestra historia de apego.
¿Qué significa poner límites?
Los límites son una forma de autocuidado. Implican reconocer nuestras necesidades, respetar nuestros valores y comunicar con claridad qué estamos dispuestos a dar y qué no.
Lejos de ser un acto egoísta, los límites son una forma de protegernos y de construir relaciones más sanas y equilibradas. Cuando no ponemos límites, terminamos acumulando frustración, agotamiento y resentimiento.
¿Por qué nos cuesta tanto decir “no”?
La dificultad para poner límites no suele tener que ver con falta de habilidades sociales, sino con un temor más profundo: el miedo a perder el vínculo.
Muchas personas temen que, si expresan un límite, el otro se enfade, se aleje o incluso las rechace. Ese miedo tiene raíces en nuestra infancia, en cómo aprendimos a relacionarnos con nuestras figuras de apego.
El apego y su influencia en los límites
Como vimos en este post, el apego es el lazo emocional que establecemos con nuestros cuidadores principales y que nos ayuda a sentir seguridad, protección y pertenencia. Según cómo haya sido esa relación temprana, desarrollamos un estilo de apego que influye en cómo nos vinculamos de adultos.
- Apego seguro: quienes crecieron en un entorno en el que sus necesidades eran atendidas con sensibilidad suelen tener más facilidad para poner límites. Se sienten con derecho a decir “no” sin miedo a perder el afecto.
- Apego ansioso: aquí la dificultad para poner límites es más marcada. El temor al abandono hace que estas personas prioricen las necesidades del otro antes que las suyas. Poner un límite puede vivirse como “si digo que no, dejarán de quererme”.
- Apego evitativo: en este caso, la estrategia defensiva es la contraria: poner límites rígidos o incluso excesivos para evitar la cercanía emocional. No se trata de límites sanos, sino de muros protectores.
- Apego desorganizado: las personas con este estilo suelen experimentar una fuerte ambivalencia: necesitan la cercanía, pero a la vez les da miedo. Los límites pueden vivirse de forma caótica, oscilando entre ceder demasiado y levantar barreras infranqueables.

La herida oculta detrás de la dificultad
Cuando decir “no” se convierte en un dolor, lo que duele no es el límite en sí, sino la amenaza de perder el vínculo. De pequeños, muchos aprendimos que para ser queridos teníamos que “portarnos bien”, “no molestar”, “hacer lo que los demás querían” o “cuidar de los otros”.
Ese aprendizaje se queda grabado como una herida emocional: “Si pongo un límite, me quedo solo”.
Os cuento el caso de María (nombre ficticio): ella tiene 36 años y trabaja como administrativa. Acude a terapia porque se siente desbordada y con la sensación de que “no da abasto con todo”. Cuando empezamos a explorar su día a día, descubrimos que gran parte de su agotamiento no viene tanto del trabajo, sino de su dificultad para poner límites en diferentes ámbitos de su vida.
En la oficina, se queda siempre hasta tarde porque no sabe cómo decirle a su jefe que ya no puede asumir más tareas. En casa, acepta cuidar de su sobrina cada vez que su hermana se lo pide, aunque esté agotada. Con sus amistades, rara vez expresa sus preferencias: suele adaptarse a lo que los demás quieren para no molestar.
Cuando le pregunto qué siente si se imagina diciendo “no”, responde con ansiedad: “Me entra un miedo horrible, como si fueran a enfadarse conmigo o dejarme de lado”. Esa reacción no es casual: posiblemente en su infancia aprendió que, para ser querida, debía “portarse bien” y “no dar problemas”.
Consecuencias de no poner límites
- Agotamiento emocional: vivir siempre pendiente de las necesidades de los demás termina drenando nuestra energía hasta agotarla.
- Relaciones desequilibradas: la otra persona se acostumbra a recibir sin dar, lo que genera dinámicas de dependencia o abuso. Nos aleja de una relación recíproca, en donde cada uno siente que entre lo que da y lo que recibe hay equilibrio.
- Pérdida de identidad: cuando siempre decimos que sí, dejamos de reconocer qué queremos realmente. Y ello puede impedir que nos reconozcamos en nuestros comportamientos y podamos sentirnos bien con nosotros mismos.
- Síntomas físicos y psicológicos: ansiedad, insomnio, somatizaciones, apatía o incluso síntomas depresivos pueden estar relacionados con esta dificultad.
¿Cómo empezar a poner límites desde un apego más saludable?
Sanar las heridas de nuestra historia personal y aprender a poner límites es un proceso que lleva tiempo, pero que se puede trabajar con ayuda profesional. Algunos pasos importantes son:
- Reconocer la herida: entender que la dificultad para decir “no” no es un defecto personal, sino una consecuencia de nuestra propia historia de apego.
- Escuchar las propias necesidades: parar y preguntarnos “¿qué necesito yo en esta situación?”. Todo un ejercicio de autoobservación imprescindible para entender esta dificultad.
- Practicar el autocuidado sin culpa: poner límites es cuidarnos y, paradójicamente, también cuidar la relación.
- Empezar por pequeños límites: ensayar en situaciones cotidianas, como rechazar un plan que no apetece, puede ser un buen inicio.
- Usar una comunicación clara y respetuosa: los límites no necesitan ser agresivos. Decir “lo siento, ahora no puedo” puede ser firme y amable a la vez.
- Buscar apoyo terapéutico: trabajar las raíces de apego en un espacio seguro permite aprender nuevas formas de relacionarnos.
Poner límites no es perder, es ganar
Cada vez que decimos “no” a algo que nos daña, estamos diciendo “sí” a nuestro bienestar, estamos atendiendo a nuestra necesidad. Poner límites no destruye las relaciones, las fortalece, porque se construyen desde la autenticidad.
Al sanar las heridas de apego y aprender a cuidarnos, descubrimos que un “no” claro y firme puede abrir la puerta a vínculos más libres, respetuosos y genuinos.
👉 “Si sientes que te cuesta poner límites y acabas viviendo desde la culpa o el miedo, recuerda que no tienes que hacerlo solo/a. La terapia puede ayudarte a reconocer y entender tu historia de apego y a construir relaciones más sanas contigo mismo y con los demás.”
📚 Bibliografía recomendada:
- Cardalda, A. (2023). Cómo mandar a la mierda de forma educada. Vergara.
- Castanyer, O. (1996). La asertividad: expresión de una sana autoestima. Desclee De Brouwer.
- Neff, K. (2021). Sé amable contigo mismo: El arte de la autocompasión. Paidós.

¿Y si mañana todo mejorara? Descubre la Pregunta Milagro en terapia
La Pregunta Milagro de Shazer
En ocasiones, cuando acudimos a terapia, llegamos con la sensación de que nuestros problemas nos tienen atrapados y que no hay salida posible. El malestar se hace tan grande que apenas conseguimos imaginar un futuro distinto. Para estos momentos, los psicólogos y las psicólogas contamos con una herramienta muy especial: la pregunta milagro, creada por Steve de Shazer (y os confieso que es una de mis preguntas preferidas de todas mis primeras sesiones).
¿En qué consiste la pregunta milagro?
Imaginemos a Laura, una mujer de 35 años que llega a nuestro centro porque siente que la ansiedad le impide disfrutar de su día a día. Siempre está preocupada, duerme mal y se levanta agotada. Al comenzar esa primera sesión su psicólogo le plantea:
“Imagina que esta noche, mientras duermes, ocurre un milagro. Y ese milagro hace que todos los problemas que ahora te preocupan desaparezcan completamente. Pero, como has estado durmiendo, no te has dado cuenta de que el milagro ocurrió. Cuando despiertes por la mañana, ¿qué será lo primero que te hará notar que algo ha cambiado para bien?. Laura se queda pensativa y responde: “Si mañana todo cambiara, creo que me despertaría más descansada y no sentiría esa presión en el pecho. Me levantaría con calma, tomaría mi café sin prisas y estaría más disponible para hablar con mi pareja sin discutir por todo”.“
A partir de esta simple formulación, la persona puede comenzar a describir señales concretas de cómo sería su vida sin el peso del problema: qué haría de manera diferente, cómo se sentiría, qué notarían los demás en su comportamiento, cómo cambiaría su estado de ánimo o incluso su manera de relacionarse.
En ocasiones, la respuesta inicial es difusa o general (“estaría más tranquilo/a”, “me llevaría mejor con los demás”). Aquí el papel del terapeuta es fundamental para ayudar a la persona a aterrizar esas ideas en detalles concretos: ¿qué harías de otra manera al levantarte? ¿cómo te comportarías en tu trabajo o en tu casa? ¿qué notarían tus seres queridos?

¿Por qué es tan poderosa?
La pregunta milagro no busca respuestas “mágicas”, sino que invita a visualizar un futuro posible y a conectar con los recursos internos de la persona. Al imaginar esa versión de sí mismo/a, el paciente puede empezar a identificar pequeños pasos prácticos que ya puede dar en el presente y que pueden acercarle a sus objetivos.
Además, este recurso moviliza la esperanza, un elemento esencial en cualquier proceso terapéutico. Muchas veces, el dolor o el malestar hacen que la mirada quede fijada en el problema, en lo que falta o en lo que no funciona. La pregunta milagro abre una rendija hacia otra perspectiva: no se trata de negar las dificultades, sino de permitirse soñar con un escenario distinto. Ese simple gesto puede generar una energía emocional distinta, más orientada al cambio y a la acción.
También hay que tener en cuenta que cada persona imagina “su milagro” de forma única. Para alguien puede significar recuperar la calma en su día a día; para otra, retomar la confianza en sí misma o mejorar sus relaciones. Este ejercicio, por tanto, respeta la singularidad de cada proceso y refuerza la idea de que cada uno es experto en su propia vida.
Cómo se usa en terapia
No se trata de una pregunta aislada, sino de un ejercicio de exploración guiado. El terapeuta acompaña a la persona para que describa con detalle:
- Cómo sería su día a día después del “milagro”.
- Qué cosas pequeñas empezarían a cambiar primero.
- Cómo notarían los demás esa transformación.
- Qué pasos puede dar ya para acercarse a esa versión de su vida.
De esta manera, lo que en un principio parecía un sueño lejano, se convierte en un mapa de metas y acciones concretas. No se trata de esperar pasivamente a que ocurra un “milagro externo”, sino de descubrir qué elementos del “milagro” están ya al alcance y pueden ponerse en marcha poco a poco.
Un ejercicio que también puedes ensayar
Aunque en terapia se profundiza de manera guiada, la pregunta milagro es un buen punto de partida también fuera de consulta. Este ejercicio complementa técnicas como el mindfulness, que nos ayuda a observar nuestras emociones y pensamientos desde otra perspectiva. Puedes probar a escribirla y reflexionar:
- ¿Qué cambiaría mañana si mi problema ya no existiera?
- ¿Qué haría diferente?
- ¿Cuál sería la primera señal de que algo va mejor?
Este tipo de ejercicio no significa negar la dificultad actual, sino permitirte imaginar un horizonte distinto que quizás hoy parece lejano, pero que puede empezar con un pequeño movimiento. Al escribirlo, puede que descubras que ya hay aspectos de ese futuro que podrías comenzar a cultivar desde ahora mismo.
👉 La pregunta milagro de Shazer no es una fórmula mágica, sino un recurso terapéutico para conectar con la esperanza, clarificar objetivos y diseñar cambios posibles. Es una forma de recordar que incluso en medio de la dificultad podemos abrirnos a un mañana diferente, uno que no surge de la casualidad, sino de la capacidad de imaginar, planificar y dar pasos hacia adelante.
Te invito a imaginar cómo sería tu vida si ese “milagro” ocurriera. Y recuerda: el primer paso hacia ese cambio puedes empezarlo hoy mismo.
Leer más
¿Por qué reacciono así? El cuerpo tiene la respuesta
El cuerpo es sabio… y tiene muy buena memoria
A veces decimos que “el cuerpo es sabio” como si supiera cosas de las que no somos conscientes. Pero si te detienes a escucharlo de verdad, descubrirás que no es solo una frase: es una puerta.
Tu cuerpo no solo te sostiene. También te habla, te protege y muchas veces reacciona antes que tu mente.
🔸 ¿Alguna vez has sentido una opresión en el pecho sin saber por qué?
🔸 ¿O ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión difícil?
🔸 ¿Te has sorprendido evitando ciertos lugares, personas o gestos sin explicarte bien la razón?
Eso no es “casualidad”. Es memoria corporal. Y es que no solo recordamos con la mente. También lo hacemos con el cuerpo, con las emociones y con los sentidos. Hay muchas formas de memoria… y todas dejan huella. Tenemos un conjunto de memorias inconscientes denominada memoria implícita.
La memoria implícita es aquella que no necesita palabras para recordarse. Es la que guarda sensaciones, reacciones y aprendizajes corporales. No recordamos con claridad lo que pasó, pero el cuerpo sí lo siente como si siguiera ocurriendo: un sobresalto, un bloqueo, una tensión sin explicación. Esta es la memoria que suele activarse tras experiencias adversas y traumáticas, y es precisamente la que abordamos en terapia EMDR, permitiendo procesar lo que quedó atrapado sin tener que revivirlo.
Lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa
Desde la perspectiva de la terapia EMDR, entendemos que el cuerpo no solo reacciona: almacena información emocional, especialmente cuando se han vivido experiencias difíciles o traumáticas.
Cuando algo supera tu capacidad de procesarlo, el cuerpo activa recursos de defensa automáticos: tensión muscular, rigidez, bloqueo, síntomas de disociación, estado de hiperalerta…
Y si esa experiencia no se elabora, queda registrada como una huella corporal que sigue viva en el presente, influyendo en cómo piensas, sientes, decides… y vives.
¿Cómo trabajamos con esto en terapia?
No se trata solo de “hablar de lo que te pasa”, sino de escuchar al cuerpo como parte activa de tu sistema emocional.
🔹 A través de la terapia EMDR, podemos acceder a memorias no integradas que siguen activas en el cuerpo.
🔹 A su vez, prestamos atención a los gestos, posturas y sensaciones que surgen mientras se habla de un tema.
🔹 El objetivo no es forzarte a revivir nada, sino permitir que lo que estuvo congelado o bloqueado pueda liberarse, actualizarse y sentirse seguro de nuevo.
🌱 Tu cuerpo no te sabotea. Te protege como sabe.
Cuando empezamos a mirar los síntomas no como “problemas que hay que eliminar”, sino como mensajes de algo más profundo, algo cambia. El cuerpo ya no es enemigo, ni obstáculo. Se convierte en guía. La somatización es vivir en el cuerpo lo que aún no ha encontrado una salida emocional o verbal. La ansiedad puede sentirse como taquicardia, el miedo como opresión en el pecho, la tristeza como fatiga o nudos en la garganta.
El cuerpo, cuando no puede expresarse a través del lenguaje, habla a través del síntoma y ahí es entonces cuando podemos somatizar. Comprender esto no solo alivia el malestar: nos abre la puerta al autoconocimiento y a una escucha más compasiva hacia nosotros mismos.
Y es que nuestro cuerpo solo necesita ser escuchado con respeto, sin juicio… y acompañado con cuidado.
En nuestro centro, ponemos foco en ayudarte a reconectar con esa sabiduría corporal, en dar sentido a la sintomatología y a lo que aún no puedes explicar. Todo ello desde la seguridad y la presencia. Ahí empieza de verdad la integración de la información que nos permite vivir y responder desde el presente.
Leer más
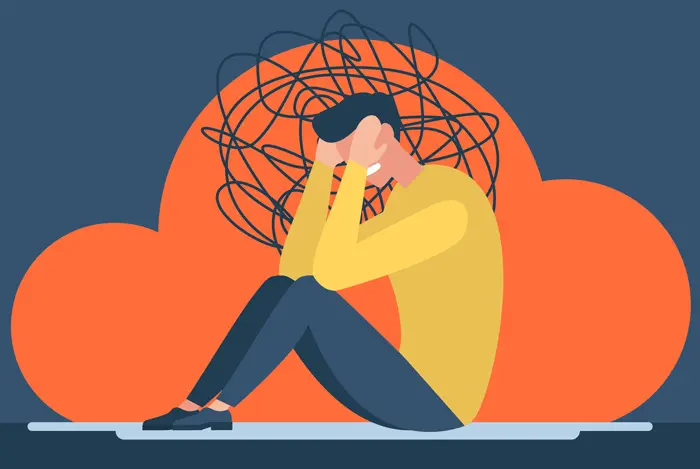
¿Cómo trabaja un psicólogo/a enfocado en trauma?
El trauma es una experiencia que deja una huella profunda en la mente y el cuerpo. Puede ser causado por eventos como accidentes, abuso, violencia, pérdidas significativas o cualquier situación que sobrepase la capacidad de afrontamiento de una persona.
Para muchas personas, los efectos del trauma pueden perdurar durante años, afectando su bienestar emocional, sus relaciones y su calidad de vida. En estos casos, un psicólogo/a especializado/a en trauma puede ayudar a procesar la experiencia y desarrollar herramientas para la recuperación.
En este artículo, exploraremos cómo trabaja un psicólogo/a enfocado/a en trauma, qué enfoques terapéuticos existen y qué estrategias pueden ayudar en el proceso de sanación.
¿Qué hace un psicólogo/a especializado/a en trauma?
Un psicólogo/a especializado/a en trauma es un profesional capacitado para ayudar a las personas a procesar y superar experiencias traumáticas. Su objetivo no es borrar el trauma, sino ayudar al paciente a integrarlo en su historia de vida sin que este siga afectando negativamente su bienestar.
Las principales funciones incluyen:
- Evaluar el impacto del trauma en la persona y su vida cotidiana.
- Identificar los síntomas asociados al trauma, como ansiedad, depresión, flashbacks o insomnio.
- Aplicar técnicas para reducir la angustia y mejorar la regulación emocional.
- Ayudar a la persona a resignificar la experiencia traumática.
- Brindar herramientas para recuperar la seguridad y la confianza en sí mismo y en los demás.
El tratamiento del trauma no es un proceso lineal y requiere de un enfoque personalizado para cada paciente.
¿Cómo afecta el trauma a la mente y el cuerpo?
El trauma no solo afecta los pensamientos y emociones, sino que también tiene un impacto en el cuerpo.
- La amígdala (cerebro emocional) se hiperactiva, generando una sensación de amenaza constante.
- El hipocampo (memoria y organización de recuerdos) puede verse afectado, dificultando la integración del evento traumático en la historia de vida.
- La corteza prefrontal (pensamiento racional y regulación emocional) se debilita, dificultando el control sobre las emociones.
Estos cambios pueden generar síntomas como ansiedad, hipervigilancia, pesadillas, flashbacks y dificultades en la regulación emocional.
Por esta razón, los psicólogos/as especializados/as en trauma utilizan enfoques terapéuticos que no solo abordan los pensamientos, sino también la respuesta del cuerpo ante el trauma.
Enfoques terapéuticos en el tratamiento del trauma
Existen diversas técnicas y enfoques utilizados por los psicólogos para tratar el trauma. Cada persona responde de manera diferente, por lo que el tratamiento debe adaptarse a sus necesidades individuales.
Terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares)
La terapia EMDR es una terapia que ayuda a procesar recuerdos traumáticos mediante la estimulación bilateral, como el movimiento ocular.
- Facilita la integración de los recuerdos traumáticos en la memoria sin que generen una reacción emocional extrema.
- Ayuda a reducir síntomas de ansiedad, flashbacks y pesadillas.
- Es especialmente efectiva para traumas complejos y experiencias de abuso o violencia.
La terapia EMDR ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tratamiento más eficaz para el tratamiento del trauma.
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) centrada en el trauma
Este enfoque trabaja con la identificación y reestructuración de pensamientos negativos asociados al trauma.
- Ayuda a identificar creencias disfuncionales como “No soy capaz de superar esto” o “Siempre estaré en peligro”.
- Se centra en la regulación emocional y en técnicas para reducir la ansiedad y el miedo.
- Incluye estrategias de exposición gradual para procesar los recuerdos traumáticos sin que resulten abrumadores.
La TCC es una de las terapias con mayor evidencia científica, junto a la terapia EMDR, en el tratamiento del trauma y del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).
Terapia de Exposición Prolongada
Este enfoque consiste en ayudar al paciente a exponerse de manera gradual y controlada a los recuerdos o situaciones relacionadas con el trauma.
- Reduce la evitación y el miedo asociado a ciertos estímulos.
- Permite que la persona recupere el control sobre sus respuestas emocionales.
- Es especialmente útil en casos de TEPT.
Este tipo de terapia debe ser aplicada por un profesional capacitado, ya que la exposición inadecuada puede generar más angustia en el paciente.
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
La ACT ayuda a las personas a aceptar sus emociones y pensamientos sin luchar contra ellos, y a enfocarse en acciones alineadas con sus valores personales.
- Enseña a desarrollar flexibilidad psicológica para manejar el malestar emocional.
- Promueve la aceptación del dolor sin quedar atrapado en él.
- Fomenta la construcción de una vida significativa a pesar de la experiencia traumática.
Este enfoque es útil para personas que sienten que el trauma las ha definido y limita su capacidad para avanzar en la vida.
Técnicas de regulación somática
El trauma no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Muchas terapias incluyen técnicas para ayudar a reducir la activación fisiológica del trauma.
Algunas técnicas incluyen:
-
Respiración diafragmática: ayuda a reducir la activación del sistema nervioso.
-
Movimiento y ejercicio físico: el yoga, la danza y el deporte ayudan a liberar la tensión acumulada en el cuerpo.
-
Terapia somática: trabaja directamente con la respuesta corporal al trauma para restaurar la sensación de seguridad.
¿Cómo es una sesión con un psicólogo/a especializado/a en trauma?
El proceso terapéutico con un psicólogo/a de trauma varía según la persona y el enfoque utilizado, pero generalmente sigue una estructura que incluye:
Evaluación inicial
El terapeuta recopila información sobre la historia del paciente, sus síntomas y su experiencia traumática. Se identifican los principales desafíos y se establece un plan de tratamiento.
Desarrollo de habilidades de regulación emocional
Antes de abordar el trauma directamente, el terapeuta enseña estrategias para manejar la ansiedad, la disociación y los pensamientos intrusivos.
Reprocesamiento del trauma
Dependiendo del enfoque utilizado, se trabaja en la integración del trauma a través de la terapia EMDR u otros tratamientos.
Fortalecimiento de la identidad y la resiliencia
El terapeuta ayuda al paciente a reconstruir su sentido de identidad, desarrollar nuevas perspectivas sobre su experiencia y establecer objetivos para el futuro.
Cierre y prevención de recaídas
Se refuerzan las herramientas aprendidas para que la persona pueda continuar su proceso de sanación fuera de la terapia.
Factores clave en la recuperación del trauma
El proceso de recuperación del trauma no es lineal y puede llevar tiempo. Algunos factores que facilitan la sanación incluyen:
- Terapia adecuada y apoyo profesional.
- Una red de apoyo segura y comprensiva.
- El desarrollo de habilidades de autorregulación emocional.
- Un entorno estable y libre de nuevas experiencias traumáticas.
Cada persona avanza a su propio ritmo y es importante respetar su proceso sin presionarla.
Conclusión: La sanación es posible
El trauma puede dejar una huella profunda, pero con el tratamiento adecuado y el apoyo correcto, es posible sanar y recuperar el bienestar emocional. El trabajo de un psicólogo/a especializado/a en trauma es ayudar a las personas a procesar sus experiencias de manera saludable, desarrollar herramientas para afrontar el dolor y reconstruir una vida con significado y estabilidad.
El trauma no define a una persona. Es una herida que puede sanar con tiempo, cuidado y el acompañamiento adecuado. Buscar ayuda es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación.
Bibliografía sobre trauma
[mailerlite_form form_id=1]
Leer más
¿Y si acudo a un psicólogo?
La gran mayoría de las personas hemos pensado en algún momento de nuestras vidas que para poder afrontar un problema que hemos tenido o simplemente intentar estar mejor, podría ser una buena idea acudir a un psicólogo o psicóloga. Pero al pensarlo seriamente y plantear la posibilidad de coger una cita, seguramente nos han asaltado algunos pensamientos que han supuesto verdaderas barreras, e incluso, han conseguido que abandonemos la opción de probar la experiencia.

Esas barreras que llegamos a sentir muy potentes, también nos alejan de un camino que puede ser beneficioso para nosotros. Dichos pensamientos pueden tomar numerosas formas y estos serían algunos ejemplos de lo que pasa por nuestras cabezas:
- Lo que nos ocurre en nuestra responsabilidad y ya encontraremos la solución (a pesar de que posiblemente llevemos semanas, meses o años esperando, probando posibles soluciones e intentándolo con todos nuestros recursos).
- Sentimos miedo de encontrarnos mal, de contar lo que nos pasa, de sentirnos vulnerables ante alguien.
- Podemos llegar a pensar que nadie nos puede ayudar, sintiéndonos inseguros, con una gran vergüenza ante lo que nos pasa, por lo que decidimos no compartirlo.
- Aunque me vendría bien, ahora mismo no tengo tiempo, ya más adelante intentaré ir.
- Eso de sentarte delante de un desconocido y contarle tus problemas no va conmigo.
- Ir al psicólogo es de débiles que no saben solucionar sus problemas.
Dependiendo del poder que algunos de estos pensamientos tengan en nuestro diálogo interno pueden, por un lado, conseguir que nos dejemos llevar por esas barreras que nos autoimponemos o, por otro lado, puede que la necesidad de buscar alivio a nuestro sufrimiento minimice su impacto y de esa forma consigamos caminar hacia nuestro bienestar, buscando ayuda de un profesional de la psicología.
“Puesto que estamos destinados a vivir nuestras vidas en la prisión de nuestra mente, al menos amueblémosla bien”
Peter Alexander Ustinov
La gran mayoría de personas que han acudido a terapia psicológica descubren que un psicólogo es un profesional que puede aportar muchísimo en reducir el impacto que tienen sobre ti los pensamientos y emociones, para que de ese modo puedas avanzar hacia lo que es importante en tu vida. El foco se coloca en que puedas vivir una vida que sientas valiosa. Aunque no sea posible deshacerse totalmente del malestar, es posible encontrar otras maneras de conectar con ese sufrimiento, haciéndole espacio y avanzando hacia la vida que querrías vivir.

Y después de leer este post, ¿estarías dispuesto o dispuesta a iniciar un proceso terapéutico para encontrarte mejor? ¿O prefieres seguir como hasta ahora atendiendo a todas esas excusas que te dice tu mente?
Decide y actúa!!!
Leer más


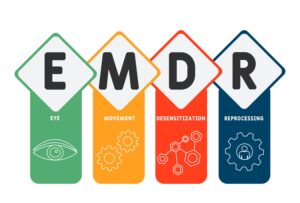
Deja un comentario